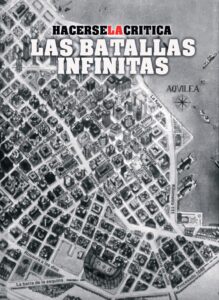Algunos hablan de “temporada de premios”, ya que en pocas semanas se suceden varios (Globos de Oro, Oscar, Goya, Bafta, César y otros), pero lo cierto es que –aun en medio del calor veraniego y los topetazos de nuestro presidente anarcolibertario de extrema derecha (como bien suelen definirlo medios extranjeros, mientras periodistas y dirigentes locales se esfuerzan en suavizar sus rasgos)– los cinéfilos argentinos notamos cómo los nombres de ciertas películas se repiten en charlas, redes sociales y medios de comunicación, condicionándonos a pensar que se trata de las más importantes, al haber sido reconocidas por voces autorizadas de países del Norte. Finalizadas esas contiendas, sin embargo, pocas son las que perduran en la memoria de los espectadores más atentos y sensibles. Es que, así como algunas producciones cinematográficas consiguen generar gran repercusión en un lapso corto de tiempo, otras trascienden ese éxito pasajero gracias a su valor cinematográfico y singularidad.
* Un ejemplo de lo primero suelen ser las ficciones basadas en hechos históricos, que siempre existieron pero desde hace unos años son casi patrón a seguir. La preparación de las mismas implica, como es sabido, enfrentar ciertos desafíos: lograr que los actores se parezcan a las personas retratadas, con ayuda de maquilladores y vestuaristas (evitando el riesgo de insinuar una fiesta de disfraces revestida de solemnidad); resumir en poco tiempo hechos importantes de una vida; procurar una reconstrucción de época verosímil. Para conseguir todo ello se aligeran complejidades, como lo demuestra Oppenheimer (Christopher Nolan), en la que ciencia, política internacional y dilemas humanitarios se simplifican en una especie de telenovela de lujo, con un Cillian Murphy de voz metálica encarnando al físico teórico J. Robert Oppenheimer medianamente arrepentido, no por una lista como la que había llevado a sentirse culpable a un tal Schindler sino por el uso que se le dio a la bomba atómica que creó. Una biopic tan ambiciosa como Napoleón (Ridley Scott), producto demasiado confiado en la elección para el protagónico de Joaquin Phoenix (actor que sabe imprimirle un tono extraño y explosivo a sus trabajos, a veces cediendo con ganas a la sobreactuación) y en la fría brillantez habitual de Scott. También de tres horas, difícilmente funcione con criterio didáctico (un crítico estadounidense la comparó con una entrada de Wikipedia muy larga) y tampoco impresiona como film bélico; apenas entrega algunos destellos derivados de su pulida terminación y tímidas emociones al adentrarse en la decadencia de sus personajes. Si el Napoleón (1927) de Abel Gance tiene su lugar en la historia grande del cine es por motivos legítimos, de la misma manera que el acercamiento de Hiroshima mon amour (1959, Alain Resnais) al clima de posguerra y las consecuencias de la bomba sigue siendo mucho más humano, lírico y rico en matices que el distante drama escrito y dirigido por Nolan.
* Distinto es el caso de Los asesinos de la luna (Martin Scorsese), que, como decíamos acá, cumple eficazmente su cometido de contar una historia que va cautivando lentamente al espectador mientras esboza una crítica al racismo y la avidez capitalista que rodean hechos históricos de EEUU. Es para discutir si podemos disculparle al maestro Scorsese algunos rígidos planos-contraplanos, momentos de violencia resueltos de modo rutinario y recreaciones supuestamente documentales (en blanco y negro) poco convincentes, pero su largometraje trae ecos del buen cine clásico y consigue que los sucesos verídicos que recrea perduren en la memoria del espectador.
* Maestro, por su parte, aunque no se priva de recurrir a capas de maquillaje y despliegue de muebles antiguos, seduce recordando a Leonard Bernstein, un artista sin rasgos heroicos, vinculado a la música y al cine. El entusiasmo de Bradley Cooper (también coguionista y director) y Carey Mulligan, la química entre ambos, la vitalidad general de la película, permiten que se diferencie de otras similares, lamentablemente dejando paso a las lágrimas de manera bastante elemental en su último tramo. Por otros motivos sobresale, a su vez, La sociedad de la nieve (Juan Antonio Bayona); no tanto por su realismo sin sutilezas, sino por centrarse en los trazos de intrepidez de un grupo y no en una historia individual. Bien podría compararse la empatía que generan estos jóvenes sudamericanos, deportistas y solidarios, con la que despertó la Selección Argentina durante el Mundial de Fútbol hace poco más de un año atrás. En algun punto recuerda también a Argentina 1985 (Santiago Mitre), contando con eficacia narrativa sucesos históricos extraordinarios, ignorados por espectadores de distintas partes del mundo.
* Barbie (Greta Gerwig) y Pobres criaturas (Yorgos Lanthimos) coinciden al abordar el empoderamiento femenino, no abriendo la posibilidad de un debate serio en torno a la dificultad de las mujeres para conseguir o ejercer derechos sino a través de una especie de fábula, acicalada con un diseño abrumador. Claro que la primera tiene el colorido y las canciones pegadizas propias de un programa de TV para chicos y la otra una atmósfera enrarecida, ocasionalmente mortuoria, cruzada por provocaciones varias, pero en ambas hay muchachas que logran liberarse de su destino como objeto decorativo o de sometimiento a un hombre. Si la simpleza del relato de Barbie puede comprenderse, teniendo en cuenta el público infanto-adolescente para el que fue pensada, la puerilidad de Pobres criaturas se disimula con una gran sofisticación visual. El hecho que la protagonista (llamada ingenuamente Bella), al ir descubriendo el mundo adulto sin los prejuicios de una educación que no tuvo, defienda alegremente la prostitución como medio de trabajo o simpatice con las ideas socialistas de una compañera (lo cual no llega a provocar una revuelta social ni mucho menos), y que la trama incluya situaciones y personajes deliberadamente elegidos para dejar claro que se trata de una película open mind, habla de un planteo cándido, como contagiado de la inmadurez del personaje. Esto no implica restarle valor a la energía de Emma Stone y a la voluntariosa labor de los responsables de la fotografía, el vestuario y la dirección artística. Hay que reconocer, además, que con ellas Gerwig (Lady Bird, Mujercitas) y Lanthimos (El sacrificio del ciervo sagrado, La favorita) no se traicionan demasiado.
* Las historias de Anatomía de una caída (Justine Triet) y Secretos de un escándalo (May December, Todd Haynes) se nutren de preguntas inquietantes: ¿dónde está la verdad? ¿cuánto puede reparar la Justicia los daños provocados por un posible delito? ¿cuánto mentimos? ¿cuánto decidimos decir de lo que sabemos o de lo que pensamos? ¿cuánto interviene el morbo al adentrarnos en la vida de víctimas y victimarios de un crimen o una violación? Un juicio por una muerte dudosa, en el primer caso, y la problemática relación de una mujer adulta con un preadolescente que terminó siendo su marido, en el otro: desarrollando esos asuntos, consiguen introducirnos en un juego de suspicacias, cambios de puntos de vista y sospechas en torno a la posición moral de distintos personajes. Anatomía de una caída compensa su realización despareja, en la que se combinan momentos dramáticos muy bien resueltos con otros cuestionables o que se advierten descuidados, con un valioso trabajo interpretativo de Sandra Hüller, en tanto Secretos de un escándalo resulta incitante y misteriosa hasta que empieza a acumular percances, diálogos y sinuosidades de telenovela (tal vez con intención satírica). La devoción de Haynes por la imagen sensual o melodramática de sus criaturas femeninas supo capitalizarse mejor en anteriores películas.
* Una especie de sorpresa significó Vidas pasadas (ópera prima de Celine Song, joven directora coreano-canadiense), que empezó a complacer a jurados y miembros de academias de cine sin que hubiera razones puntuales para que eso ocurriera. Una niña y su amigo reencontrándose siendo adultos –después de algunos intercambios vía facebook– dan paso a consideraciones diversas, más sugeridas que declamadas, sobre el paso del tiempo y las elecciones personales. Civilizada y serenamente, ambos comparten paseos por Nueva York y cruzan palabras sentidas y miradas esquivas, hilos de una trama leve, en la que se evitan las estridencias y no se fuerza situación alguna. Los intérpretes, básicamente tres (a Greta Lee y Yoo Teo se suma John Magaro, uno de los protagonistas de First Cow, como marido de la chica), son fotogénicos, buenazos, encantadores: es un placer verlos y seguir sus pasos, así como sentirse acogidos por los ambientes bellamente melancólicos por los que deambulan, que la cámara recorre parsimoniosamente. La idea de Song de tomar como punto de partida las preguntas que generan en un bar esos personajes (reencontrando la misma escena más tarde, con los interrogantes ya resueltos), o algun leve corrimiento de la recorrida casi turística por la ciudad estadounidense (hay alguien que vive allí y afirma no haber visitado nunca la Estatua de la Libertad) y de las fórmulas del cine romántico más convencional, son virtudes dentro de un film ganado por la prolija seducción de sus locaciones siempre confortables, sus amaneceres de postal, sus planos calculadamente bonitos.
* Se le parece, en cierta medida, Todos somos extraños, que, aunque no obtuvo nominaciones al Oscar, compitió por otros premios y también procura plasmar la fragilidad de los sentimientos y las dificultades para afrontar el dolor (por la pérdida de la infancia, de las ilusiones o de seres queridos) con sensibilidad y un look lustroso. En el caso de este film británico dirigido por Andrew Haigh, la melancolía se combina con cierto desvarío y la posibilidad de que los personajes que rodean al protagonista existan solo en sus deseos, sus sueños o sus recuerdos. Producto curioso, en el que el regodeo con cierta estética cool y tópicos de un cine indie con jóvenes sin apremios económicos se balancea, por un lado, con las convincentes actuaciones del expresivo Andrew Scott, Paul Mescal (Aftersun), Claire Foy (Ellas hablan) y Jamie Bell (aquel pìbe de Billy Elliot, que bien podría conversar sobre los prejuicios machistas con el atormentado Scott si se tratara del mismo personaje ya adulto), y, por otro, con una fisicidad (abrazos, caricias, besos, rodeos eróticos) que insufla calidez a las imágenes empalagosamente envolventes, cercanas al lenguaje publicitario.
* Finalmente, en el conjunto de premiadas y premiables se destacan Días perfectos (Win Wenders) y Los que se quedan (The holdovers, Alexander Payne) por ser dos pequeñas grandes películas (habría que agregar Zona de interés y El niño y la garza; debajo están los links con lo que escribí sobre ellas). Payne nos tiene acostumbrados a historias agridulces y personajes grises, pero en esta ocasión hace que tres seres más o menos solitarios (un profesor, un alumno de quinto año y una mucama forzados a permanecer unos días dentro de un internado secundario, interpretados respectivamente por Paul Giamatti, Dominic Sessa y una excelente Da’Vine Joy Randolph) sean ejes de un entrañable universo cotidiano, en 1970, en el que tienen cabida comidas, libros, juegos de mesa y alguna película tanto como reproches, discusiones, acercamientos afectuosos y gestos fraternales. Un film que responde a determinadas fórmulas sin bastardearlas innecesariamente, creando con acierto la atmósfera de una época y exhibiendo de manera sencilla la importancia del entendimiento entre seres humanos. Asimismo, el alemán Wenders retoma el aliento de sus años más inspirados (los ´70 y ’80, cuando dirigió Alicia en las ciudades, El estado de las cosas, París, Texas y otras) contando el día a día de un parco limpiador de baños en Tokio, quien disfruta de pequeños placeres (cuidar sus plantas, escuchar música, comer en un bar al paso o en el banco de una plaza mientras se mecen las copas de los árboles) antes o después de su trabajo, que cumple con escrupulosidad y sin quejas. El hombre en cuestión (Koji Yakusho) tiene un pasado y una familia de los que tal vez se rebeló o de los que tomó distancia, por motivos que Wenders, atinadamente, resguarda. Film en el que las miradas y las manos expresan mucho más que los diálogos, en el que se trabaja y se sueña, con detalles que van ganándose al espectador, como el cariño del informal compañero de trabajo hacia un chico con retraso madurativo o esa especie de juego que el protagonista emprende con alguien que usa uno de los baños, sin conocerlo. Algunos aditamentos adornan un poco la película (canciones de Lou Reed y Nina Simone, el uso de antiguos casetes para escuchar música o de una cámara analógica para sacar fotos) sin desviar su nobleza, su sensibilidad, su capacidad para encontrar pudorosamente belleza en medio de una enorme ciudad y de las rutinas de alguien que aprendió a convivir consigo mismo.
Por Fernando G. Varea
Crítica de ZONA DE INTERÉS AQUÍ y de EL NIÑO Y LA GARZA AQUÍ
 DESAFIANTES
DESAFIANTES